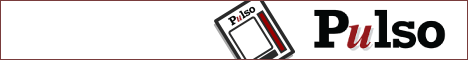Cine de palabras españolas: estudios y viceversas…
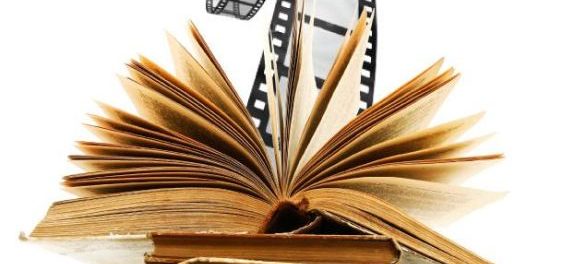
Javier Vargas de Luna (Université Laval / UQÀM)
Uno quisiera seguir siempre, y al pie de la letra, el consejo de no mirar nunca la adaptación fílmica de una novela sin antes haberla leído. Después de haber asistido a sus respectivos trasvases cinematográficos, leer las ironías de Pantaleón y las visitadoras, de Vargas Llosa, o transitar por los azarosos capítulos de Soldados de Salamina, de Javier Cercas, provocará reacciones distintas a las que hubiésemos manifestado antes de ceder a la tentación de las taquillas. No, uno no puede leer de la misma manera Los santos inocentes, de Miguel Delibes, después de mirar la cinta homónima de Mario Camus, y la razón es más o menos simple de sospechar, creo yo: el camino de regreso, de la sala de cine a la portada del libro, se ve siempre influido por las inercias de lo dicho en la pantalla, y, lo que es más, a menudo genera expectativas que no le pertenecen a la realidad novelesca. Dicho más a las claras, si acaso dicho retorno se produce —de los fotogramas del filme a las páginas de un relato—, lo leído no poseerá casi nunca la limpieza indudable de los descubrimientos, sino, por irónico que parezca, se verá marcado por la sospecha de los encubrimientos.
No, uno no puede leer de la misma manera Los santos inocentes, de Miguel Delibes, después de mirar la cinta homónima de Mario Camus.
Vayamos, ahora, al otro extremo de la misma reflexión. Si bien es cierto que el cine puede empañar el espejo de nuestras reacciones frente a lo dicho por un escritor en alguna de sus novelas, no por ello debe dejar de aceptarse que las taquillas también siembran curiosidades. En efecto, la realidad de una película de éxito, como El secreto de sus ojos, de J.J. Campanella, es también un accidente capaz de hacernos recuperar nuestra olvidada ciudadanía de lectores, pues, qué duda cabe, al caer el telón nos enteraremos de que lo visto en la pantalla dio inicio en la pluma de un argentino llamado Eduardo Sacheri, tan apasionado por el fútbol como el que más. Y lo mismo podría decirse de otras cintas cuyas realizaciones acaso han promovido en silencio el rescate de nuestros clásicos; ¿ejemplos?, claro que sí…: allí está Tristana, de Pérez Galdós, adaptada por Buñuel durante los últimos desalientos del franquismo; Fresa y Chocolate, escrita por el cubano Senel Paz y dirigida por Gutiérrez Alea en las calles de Centro-Habana; Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel, rodada por Alfonso Arau en los aguerridos ambientes de las impetuosas adelitas y de los juanes revolucionarios…
Sigamos, y por qué no, con este rosario de títulos que hacen del cine un anuncio inesperado de un buen libro. De hecho, debo confesarlo, eso fue lo que me sucedió al mirar aquella cinta uruguaya de Álvaro Brechner, Mal día para pescar, pues casi de inmediato busqué el cuento de Juan Carlos Onetti que le había servido de inspiración al cineasta. Lo mismo puedo decir de varios filmes colombianos, como La virgen de los sicarios y Rosario Tijeras, películas cuyos subsuelos escriturales me invitaron a la lectura de los textos originales. En un nuevo ejemplo, la producción de J.L. Cuerda, La lengua de las mariposas, no sólo nos deleitará en la soledad colectiva de una sala de proyecciones, sino que, por añadidura, también nos permitirá ahondar en la reflexión sobre la Guerra Civil al exhortarnos a recorrer el relato de Manuel Rivas. Por supuesto que hay otras, aunque lo mejor es no ir más lejos después de confesar que algo similar me ocurrió con Palmeras en la nieve, dirigida por González Molina e inspirada, según pude investigar, en una novela de Luz Gabás que aún no encuentro por ningún lado: por cierto, qué fotografía, guión muy bien logrado y una historia que presenta a Guinea Ecuatorial como la gran olvidada de la hispanidad. Ah, sí, y en un último botón de muestra recordemos la cinta de El cartero de Neruda, coproducción franco-belga-italiana que puso de moda la novela de Antonio Skarmeta —por cierto, la mediocridad de una primera versión filmada en la Isla Negra no produjo esa invitación a la lectura de la que venimos hablando…
Recordemos la cinta de El cartero de Neruda, coproducción franco-belga-italiana que puso de moda la novela de Antonio Skarmeta —por cierto, la mediocridad de una primera versión filmada en la Isla Negra no produjo esa invitación a la lectura de la que venimos hablando…
Ya, ya casi concluyo. Hoy resultaría inútil renovar las discusiones sobre los abismos que separan la experiencia del cinematógrafo de la lectura de un texto literario. Por ello, aceptémoslo de una buena vez, los despeñaderos intelectuales que alejaban las cinematecas de las librerías han cambiado de identidad; si acaso hubo un tiempo en que la realidad del fotograma y los colores de una portada representaban precipicios insalvables, hoy ambos universos han construido afinidades recíprocas y parentescos constantes. A la mitad de este vaivén de viceversas, diríase que nuestra nueva obligación es la de propiciar eso que Émile Faguet llamaba la “admiración inteligente”: promover el estudio que permita reconocer no sólo el gran placer estético que nos provoca la adaptación fílmica de un libro, sino, por añadidura, aprender a argumentar nuestras reacciones de cinéfilos felices frente a las realidades del celuloide.
Por último, las pantallas hispánicas representan también una insinuación para reinventar el destino —o para entretejerlo— con alguno de nuestros muchos acentos. Dicho de otro modo, en una provincia tan cosmopolita como Quebec, comprar el boleto para una cinta en español, o asistir a un curso especializado sobre el cine de nuestra lengua, equivale a proponer que nos es posible ser andinos desde el Caribe, o sentirnos peninsulares desde Centroamérica, o nombrarnos rioplatenses desde Norteamérica, con todos los viceversas que le quepan al caso… Cada una de las historias filmadas en la casa común y polimorfa de la lengua castellana no sólo nos confirma como habitantes de una fantasía capaz de mil acentos, sino, sobre todo y ante todo, como los hijos de un idioma siempre abierto al intercambio de las esperanzas.