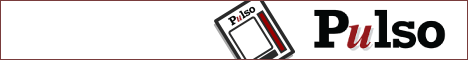No se sabe

PAULA KLEIN JARA
Aquella mañana de verano volaría a México. Hacía diez meses que había llegado a Montreal y ya me andaba por visitar sobre todo a mis amigos, quienes no dejaban de hacerme sentir como una heroína en la red social que nos unía como un fétido cordón umbilical. En el trayecto iba mirando por la ventanilla y pensando con ansiedad en el momento de bajarme del avión y echarme unos tacos con salsa de la que sí pica, cuando de pronto algo me distrajo de mis pensamientos. El hombre que estaba sentado a mi lado, un señor de sombrero, bigote y rasgos indígenas, también parecía ansioso y yo rezaba para que no me hiciera plática, pues no me gusta sentirme comprometida a hablar con extraños en un lugar del que no me puedo esfumar.
Cuando la azafata pasó a entregar los formularios de inmigración, el hombre se puso aún más nervioso, me miraba y miraba mi hoja, hasta que después de unos minutos se decidió a hablarme. “Ush, lo bueno es que ya falta poco para llegar”, pensé. El hombre me dijo con algo de vergüenza que si le ayudaba a completar su cuestionario, pues no sabía leer ni escribir. Pobre. Y yo que pensaba que lo que quería era conquistarme. Total que le llené la hoja en dos minutos, lo cual le sorprendió y me hizo las preguntas de rigor: que si cuánto tiempo llevaba en Canadá y que si qué hacía en aquel país que para entonces ya habíamos dejado atrás. En ese momento, yo ya no sabía si decir que estudiar un doctorado en literatura es algo que debe decirse con orgullo o con pena frente a alguien que no tuvo la oportunidad de recibir la educación supuestamente más básica. Lo dije, pues no se me ocurrió inventar algo y le devolví las preguntas. Su nombre era Audel y trabajaba por temporadas desde hace ocho años en los campos canadienses cargando cajas. Esa mañana se dirigía a su pueblo, un lugar enclavado en la sierra guerrerense de cuyo nombre no puedo acordarme. No iba de vacaciones como yo. Iba porque su esposa había perdido al cuarto hijo que esperaban y ella se encontraba en peligro de muerte. No sé por qué cuando me confesó aquello y la odisea de su viaje desde las tierras de cultivo de Toronto y las veinte horas que le faltaban para llegar a las tierras desoladas de la costa pacífico del país, su rostro indígena me pareció más doloroso. Tenía cuarenta años pero aparentaba muchos más. No se sabe si por el sol, por el trabajo, por las penas o por todo lo anterior. No se sabe si Audel llegará a tiempo para despedirse de su mujer. No se sabe si Audel si quiera llegará, pues la sierra de Guerrero está tomada por los grupos criminales, incluyendo a la policía y al ejército. No se sabe si Audel perderá su trabajo en Canadá pues apenas tuvo permiso de su patrón para ausentarse un par de semanas sin goce de sueldo. No se sabe qué hará Audel con sus otros tres pequeños hijos.
Yo no tuve más remedio que sentir coraje hacia las circunstancias y las suertes tan contrastantes entre dos personas que coinciden unas horas en el aire, sobrevolando las nubes que cambian de forma como los sueños, viendo el sol de frente que cegaba como al incertidumbre misma. Ahí estábamos dos personas tan iguales y tan distintas que no se sabe si volverán a verse.